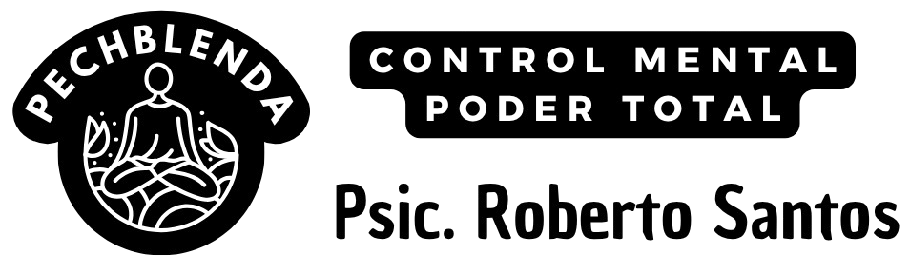Cuando un padre/madre utiliza a los hijos como espectadores de sus conflictos con la madre/padre, lo que se produce no es solo un problema de pareja, sino una herida emocional profunda en el desarrollo de los niños. Como promotor de la salud mental, entiendo que los hijos no tienen la capacidad de procesar ni contextualizar lo que ocurre entre los adultos; ellos perciben la situación como una amenaza directa a su seguridad y a la estabilidad de su mundo afectivo.
Cada vez que un padre/madre lanza amenazas como “te voy a quitar a los niños” o agrede verbal o físicamente a la madre/padre delante de ellos, lo que en realidad se está transmitiendo no es fuerza, sino miedo, desprotección y desorganización emocional. El niño aprende a asociar el amor con la violencia, el cuidado con la amenaza y la figura paterna/materna con la ambivalencia: alguien que debería protegerlo, pero que al mismo tiempo destruye su sensación de seguridad.

Desde un enfoque psicológico, estas experiencias generan huellas profundas: inseguridad, baja autoestima, ansiedad, dificultades para confiar en los demás y, en muchos casos, la repetición de patrones en sus futuras relaciones. El hogar, que debería ser el lugar de mayor refugio, se convierte en un escenario de angustia y confusión.
Un punto fundamental es que los hijos no solo observan la violencia, sino que también la internalizan: aprenden que el amor se demuestra con gritos, insultos o amenazas, y pueden crecer normalizando la agresión como parte de los vínculos. Además, se genera un daño en la relación con ambos padres: con el padre porque se percibe como agresor, y con la madre porque se le asocia con la impotencia o la victimización.
La verdadera madurez en un padre consiste en comprender que la relación de pareja puede romperse, pero la responsabilidad de proteger la salud emocional de los hijos permanece intacta. Evitar que los niños sean testigos de violencia es, en realidad, una forma de cuidar también de sí mismo, porque lo que se siembra en ellos hoy se reflejará mañana en sus vidas, en sus relaciones y en la manera en que entiendan el amor.
Al final, lo más doloroso no es lo que los niños ven, sino lo que sienten en silencio: el miedo de perder a sus padres, el dolor de ver a quien aman sufrir y la imposibilidad de comprender por qué el amor se convirtió en batalla. Y esa es una carga demasiado pesada para una infancia que debería estar llena de juego, ternura y seguridad.