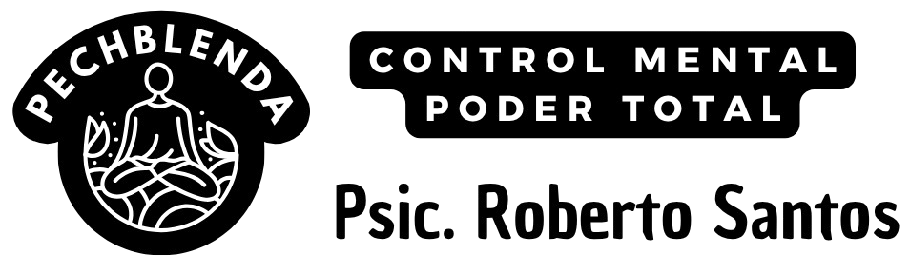Las heridas más profundas no nacen del extraño ni del enemigo, sino de aquel que, en teoría, debía ser un refugio seguro. Cuando quien debía proteger se convierte en fuente de daño, la mente y el corazón entran en una contradicción dolorosa: ¿cómo confiar en el mundo si el primer lazo de seguridad fue roto?
Desde la psicología, este tipo de experiencias generan una herida de apego. El niño o la persona que esperaba amor recibe rechazo, crítica o violencia. Esa incongruencia altera la forma en que se construyen la confianza, la autoestima y la capacidad de vincularse. El dolor no está solo en el acto, sino en la traición de la expectativa: el amor que debía sostener, hiere.
Sin embargo, reconocer esta realidad es el primer paso hacia la sanación. Comprender que la herida no habla de nuestro valor, sino de la incapacidad del otro para cuidar, nos devuelve la responsabilidad de reconstruirnos. Sanar es aprender a distinguir que lo que faltó afuera puede cultivarse adentro: amor propio, límites claros y nuevas formas de confiar.

Las heridas que nacen del ataque de quien debía proteger marcan, pero no determinan. La cicatriz puede transformarse en testimonio de resiliencia, en recordatorio de que, aunque alguien falló en su deber de protegernos, hoy somos capaces de protegernos a nosotros mismos y, aún más, de ofrecer a otros aquello que alguna vez nos negaron.