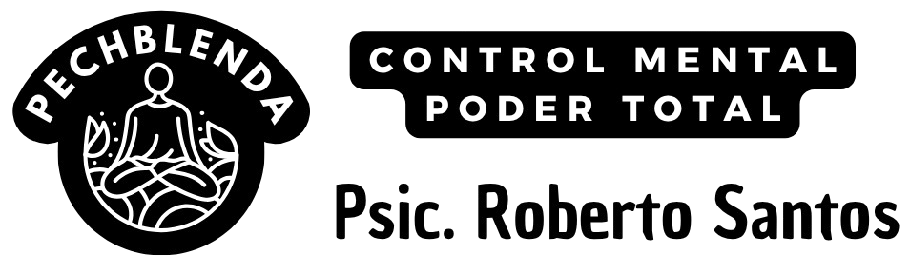Nadie me falló, me fallé yo al creer que todos compartían mi mismo nivel de lealtad. Esta idea no se trata de señalar culpables, sino de comprender cómo funcionan nuestras expectativas. Desde la psicología, entendemos que lo que realmente nos hiere no es la acción del otro, sino la diferencia entre lo que esperamos y lo que esa persona está preparada para dar.
Aceptar esta realidad me permite crecer: ya no me veo como víctima de la deslealtad ajena, sino como alguien que aprende a regular sus expectativas y a poner límites sanos. No todos tienen mi forma de amar, de ser fiel o de comprometerse, y eso no los hace malos, simplemente distintos.

La verdadera lealtad que debo proteger es la que tengo conmigo mismo. Ser coherente con mis valores, cuidar mi energía emocional y seguir entregando lo mejor de mí, sin esperar que los demás actúen bajo mis mismos principios. En esa congruencia está mi paz interior.